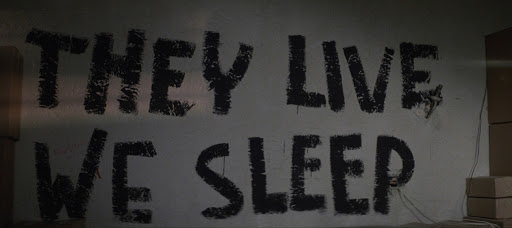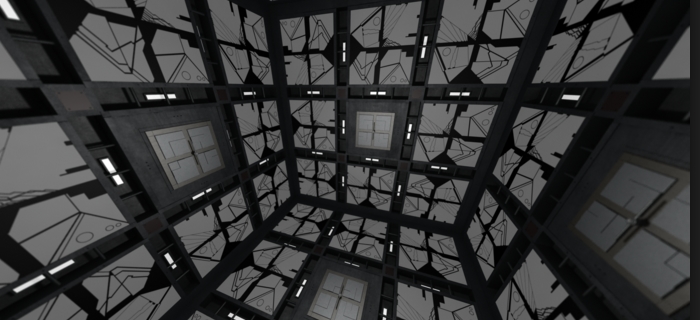Esa tarde de sábado, por la emoción, entraron trastabillando a la oficina de Pierre Corbeil:
—¡Buenas, Pierre! Viene conmigo el proyeccionista, no pude encontrar ni al productor ni al distribuidor. Se llama Jean.
—Mucho gusto, ¿cómo los puedo ayudar?
Resultaba que por una costumbre un tanto injustificable, pero en ese momento alentadora, el proyeccionista había hecho una copia (en realidad eran varias y de casi todas las películas que se habían proyectado en el festival) de Perfect Blue (1997) y estaba dispuesto a reproducirla al día siguiente, domingo, en una función matutina y fuera de programa para todos aquellos que no hubiesen podido ver las anteriores dos proyecciones, esperando obtener así el perdón del director del festival Fant.asia a su comportamiento bucanero.
—Jean tiene un rollo disponible para que proyectemos la película el día de mañana a las 10:00, antes de la primera función programada.
—Espléndido, ¿dónde firmo?
Ninguno mencionó siquiera, en su francés despreocupado, la palabra copia.
El público lo había pedido. Ellos mandaban y los organizadores del festival obedecieron. En la noche apócrifa que se conjuró a las 10:00 de la mañana los espectadores paladearon dos triunfos. La sublime y desesperante cinta de Satoshi Kon y el cumplimiento de la petición que habían hecho para que se organizara una tercera exhibición del filme.
Cuando terminé de ver la película, estaba muy confundido. No únicamente porque decidí verla con subtítulos en inglés, dificultando mi entendimiento total, sino por la trama repleta de confusiones narrativas y espacios y ámbitos entramados. Además de que el terrorífico tono de la cinta y su sugestiva banda sonora, me habían sumido en un estado de alerta y desasosiego. El terror sostenido que culmina en un saludable e inesperado final feliz fue como un jaque mate a mi cerebro.
Pero me esperaba lo peor.
Cuando el sueño comenzaba a vencerme, sonó el timbre de la casa. Eran las 12:30, no esperábamos a nadie. Miré mi teléfono y tenía una llamada perdida de mi hermano. Bajé sin calzado, apenas despierto y perturbado a abrirle la puerta a mi hermano y a un amigo. Yo patidifuso y mi hermano apenado. Nos quedamos viendo una breve eternidad. Él mi ropa, yo sus manos. La traición estaba consumada. Por años pensé que algún día yo sería el protagonista adolorido y desesperado que encuentra a su ser amado en brazos de un desconocido, pero jamás presentí que pasaría después de haber sido aterrado por la audaz película de Kon ni que la estocada viniese de mi hermano.
La maldita autocomplacencia.
Y es que habíamos quedado de ver la película del hombre araña, juntos. En un cine que había sido reabierto hacía poco y en el que vimos una película animada (increíblemente animada) del arácnido superhéroe, maso menos tres años atrás. Después sí la vimos. Total, ninguna traición cuesta tanto como las ganas de sobrepasarla (o de repetirla). Y yo sentí que estaba en un sueño. El sueño prolongado en el que me había dejado la ópera prima del nipón onírico.
Probablemente, porque hacía mucho tiempo que no veía una película con actores doblada. Después porque no imaginaba, menos después de ver un ejemplo de ese mismo poder, pero en un sentido opuesto (negativo, ¿negativo?), que el reino de los admiradores lograría mover al de los billetes a un nivel que volvía casi tangible y genuino el concepto de oferta-demanda. Mis ojos no dejaban de malabarear las siluetas de los hombres araña que unidos vencían las dificultades, mezclando y haciendo suertes con los horrores de la personalidad y los avatares escindidos. Mientras que un drama era representado en hora y media a partir del doble, aquí, se descartaba cualquier conflicto de identidad con un chiste. Y no estoy siendo un amargado. Sólo quería hacerles partícipes de mi confusión.
Porque mientras en Perfect Blue, el enemigo era el fan enfermizo al que no se le debía mas que la muerte y la piedad (como castigo por su idolatría mortífera), en la mega producción, casi treinta años después, se le recuerda al admirador —enfermizo o no— que los creadores están felices de servirnos, quizás implicando que los verdaderos héroes estamos siempre de este lado de la pantalla. Nosotros que los hacemos existir y ser queridos.
Mientras, en una dimensión ignota, Ricardo López y Bjork tocan su gran éxito “Lo mejor de mi” en la versión unplugged para su especial de MTV.